Leonardo Da Vinci: “También puedo pintar”
Por Walter Isaacson
Cuando rondaba esa inquieta y trascendental edad que son los treinta, Leonardo da Vinci escribió una carta al señor de Milán en la que enumeraba las razones por las que este debía proporcionarle un empleo. Había disfrutado de cierto éxito como pintor en Florencia, pero encontró problemas para terminar sus encargos y buscaba nuevos horizontes. En los diez primeros párrafos, Leonardo se jactaba de sus habilidades en ingeniería, sin olvidar su capacidad para proyectar y diseñar puentes, canales, cañones, carros acorazados y edificios públicos. No fue hasta el «undécimo» párrafo, al final, que añadió que, además, era artista: «También puedo esculpir en mármol, bronce y yeso, así como pintar, cualquier cosa tan bien como el mejor, sea quien sea».
No mentía. Con el tiempo, realizaría dos de las pinturas más célebres de la historia: la Última cena y la Mona Lisa; pero Leonardo se consideraba asimismo, y por igual, ingeniero y científico. Con una pasión lúdica y obsesiva, realizó estudios innovadores de anatomía, de fósiles, de pájaros, del corazón humano, de máquinas voladoras, de óptica, de botánica, de geología, de corrientes de agua y de armamento. Así se convirtió en el arquetipo del hombre del Renacimiento, una inspiración para todos los que creen que «las infinitas obras de la naturaleza», por citar al propio Leonardo, se hallan entretejidas en un todo lleno de maravillosos patrones. Su capacidad para combinar arte y ciencia, simbolizada por su dibujo de un hombre completamente proporcionado con los brazos extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, conocido como el Hombre de Vitruvio, lo convirtió en el genio más innovador de la historia.
Sus investigaciones científicas conformaron su arte. Leonardo arrancó la piel de los rostros de los cadáveres, delineó los músculos que mueven los labios, para pintar después la sonrisa más inolvidable del mundo. Estudió cráneos humanos, hizo dibujos en sección de huesos y de dientes para transmitir el sufrimiento de la extrema delgadez de San Jerónimo. Exploró la matemática de la óptica, mostró cómo inciden los rayos de luz en la córnea para conseguir la mágica ilusión del juego de perspectivas de la Última cena.
Mediante la conexión de sus estudios de luz y de óptica con su arte, logró dominar el sombreado y la perspectiva para modelar objetos en una superficie bidimensional de modo que estos aparentaran ser tridimensionales. Esta capacidad de «hacer que una simple superficie plana manifieste un cuerpo relevado [que figure relieve], y como fuera de ella», según Leonardo, era «la intención primaria del pintor». En buena medida gracias a su labor, la dimensionalidad se convirtió en la innovación suprema del arte renacentista.
Al envejecer, Leonardo prosiguió con sus investigaciones científicas, que no había puesto únicamente al servicio de su arte, sino también para satisfacer un anhelo instintivo a la hora de desentrañar la profunda belleza de la creación. Cuando buscaba y rebuscaba una teoría que explicase por qué el cielo es azul, no solo pretendía dar forma a su pintura, sino que además lo hacía por una natural, particular y maravillosa curiosidad.
Sin embargo, ni siquiera cuando Leonardo reflexiona sobre por qué el cielo es azul, puede separar la actividad científica de su arte. Juntos constituyeron el alimento de su pasión, que no consistía sino en dominar todo lo que había que saber sobre el mundo, incluido el lugar que ocupamos en él. Da Vinci sentía un hondo respeto por la naturaleza en conjunto y sintonizaba con la armonía de sus patrones, que veía reproducidos en toda clase de fenómenos, fueran estos grandes o pequeños. En sus cuadernos aparecen dibujados rizos de cabello, remolinos de agua y turbulencias de aire, junto a notas en las que intenta explicar los fundamentos matemáticos de dichas espirales. Mientras me hallaba en el castillo de Windsor contemplando los torbellinos de energía de los «dibujos del diluvio», que Leonardo realizó hacia el final de su vida, le pregunté a su conservador, Martin Clayton, si creía que los había concebido como obras de arte o de ciencia. Nada más plantearlo, me di cuenta de que resultaba absurdo. «No creo que Leonardo hiciera esa distinción», respondió Clayton.
Me embarqué en este libro porque Leonardo da Vinci constituye el paradigma del principal tema de mis anteriores biografías: que la capacidad de establecer conexiones entre diferentes disciplinas —artes y ciencias, humanidades y tecnología— es la clave de la innovación, de la imaginación y del genio. Benjamin Franklin, una figura que abordé con anterioridad, fue un Leonardo de su época: sin educación formal, autodidacta, llegó a ser un polímata con una poderosa imaginación, el mejor científico, inventor, diplomático, escritor y estratega empresarial de la América ilustrada. Haciendo volar una cometa, demostró que los relámpagos son electricidad e inventó el pararrayos para dominarlos. Creó también las gafas bifocales, maravillosos instrumentos musicales, estufas de combustión limpia, mapas de la corriente del Golfo y el estilo único de humor simple y directo típico de Estados Unidos. Albert Einstein, cuando se sentía bloqueado en el desarrollo de su teoría de la relatividad, tomaba el violín y tocaba Mozart; su música lo ayudaba a conectar de nuevo con la armonía del cosmos. Ada Lovelace, cuyo perfil biográfico tracé en un libro sobre los innovadores, combinaba la sensibilidad poética de su padre, lord Byron, con el amor de su madre por la belleza de las matemáticas, con el fin de imaginar una calculadora mecánica universal. Y, al final de muchas de las presentaciones de sus productos, Steve Jobs mostraba una imagen de un cartel donde aparecía el cruce entre la calle de las artes liberales y la de la tecnología. Leonardo fue su héroe. «Vio la belleza en el arte y en la ingeniería —dijo Jobs—, y su capacidad para combinarlos lo convirtió en un genio.»
Sí, era un genio: muy imaginativo, con una desmesurada curiosidad por saber e innovador en múltiples disciplinas. Sin embargo, debemos tener cuidado con esa palabra: colgarle la etiqueta de genio a Leonardo, aunque parezca extraño, lo rebaja, al hacer que parezca alguien tocado por un rayo. Uno de sus primeros biógrafos, Giorgio Vasari, artista del siglo XVI, cometió este error: «Los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos —muchas veces naturalmente, y acaso sobrenaturalmente—, pero, con pródiga abundancia, suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que, haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás a las de los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición de arte humano». En realidad, el genio de Leonardo era humano, forjado por su propia voluntad y ambición, y, a diferencia de Newton o Einstein, no se debía al don divino de una mente con una capacidad de procesar información que los simples mortales no entendemos. Leonardo casi no tuvo estudios y apenas sabía leer en latín o hacer divisiones complicadas. Su genio era de una clase que entendemos y que incluso nos sirve de ejemplo. Se basaba en habilidades que podemos aspirar a mejorar en nosotros mismos, como la curiosidad y unas enormes dotes de observación. Poseía una imaginación agudísima, que lindaba con la fantasía, una cualidad que podemos tratar de preservar en nosotros y de disfrutar en nuestros hijos.
La imaginación de Leonardo impregna todo lo que toca: sus producciones teatrales, sus planes para desviar ríos, sus proyectos de ciudades ideales, sus bocetos de máquinas voladoras y casi todos los aspectos de su arte, así como de su ingeniería. Su carta al señor de Milán representa un ejemplo de esta, ya que sus dotes como ingeniero militar en esa época no eran más que sus propias figuraciones. Su cometido inicial en la corte milanesa no fue el de constructor de armas, sino el de diseñador de celebraciones y espectáculos. Incluso en el apogeo de su carrera, la mayoría de sus inventos bélicos y voladores eran más visionarios que prácticos.
Al principio creí que su tendencia a la fantasía era un defecto, que revelaba una falta de disciplina y de diligencia relacionadas con su propensión a abandonar obras de arte y tratados sin acabarlos. Y, hasta cierto punto, resulta así. La visión sin ejecución se queda en alucinación. Sin embargo, llegué a la conclusión de que su capacidad de desdibujar la línea divisoria entre la realidad y la fantasía, a imagen y semejanza de su técnica del sfumato para difuminar las líneas de los cuadros, se presenta como la clave de su creatividad. La habilidad sin imaginación es estéril. Leonardo sabía casar la observación con la imaginación, y eso lo convirtió en el innovador por excelencia de la historia.
Mi punto de partida para este libro no fueron las obras maestras de Leonardo, sino sus cuadernos. Creo que su mente se refleja mejor en las más de siete mil doscientas páginas de notas y garabatos suyos que, de forma milagrosa, se han conservado hasta hoy. El papel resulta ser una magnífica tecnología de almacenamiento de datos, aún legible después de quinientos años, algo que nuestros tuits quizá no serán.
Por suerte, Leonardo no podía permitirse el lujo de desperdiciar papel, por lo que llenó cada centímetro de sus páginas con dibujos de diferente factura y con notas mediante escritura especular, que parecen dispersas pero que nos permiten seguir sus procesos mentales. Junto a ellos aparecen, más por asociación que por lógica, cálculos matemáticos, bosquejos de un joven amigo de aspecto diabólico, pájaros, máquinas que vuelan, accesorios teatrales, remolinos de agua, válvulas cardiacas, cabezas grotescas, ángeles, sifones, tallos de plantas, cráneos seccionados, consejos para pintores, notas sobre el ojo y sobre óptica, armas de guerra, fábulas, adivinanzas y estudios para pinturas. Un torbellino interdisciplinar resplandece en cada página y nos ofrece la encantadora danza de una mente al compás de la naturaleza. Los cuadernos de Leonardo constituyen el mayor registro de la curiosidad humana jamás creado, una maravillosa guía para entender a la persona a la que el eminente historiador del arte Kenneth Clark describió como «el hombre más implacablemente curioso de la historia».
Mis perlas favoritas, entresacadas de sus cuadernos, son sus listas de tareas pendientes, que destellan curiosidad. Una de ellas, que data de la década de 1490, cuando Leonardo se hallaba en Milán, consiste en la lista de lo que quiere aprender ese día. «Medidas de Milán y aledaños» es la primera entrada, que obedece a un fin práctico, como revela una entrada posterior en la lista: «Dibuja Milán». Otras le muestran buscando sin cesar a personas de las que obtener información: «Haz que el maestro de aritmética te muestre cómo cuadrar un triángulo. […] Pregunta a Giannino el bombardero cómo se hicieron las murallas de Ferrara sin foso. […] Pregunta a Benedetto Portinari por qué medios corren sobre el hielo en Flandes. […] Encuentra a un maestro de hidráulica y que te diga cómo se repara una acequia y cuánto cuesta la reparación de una esclusa, un canal y un molino a la lombarda. […] [Pregunta] las medidas del sol que prometió darme el maestro Giovanni, francés». Resulta insaciable.
Una y otra vez, año tras año, Leonardo enumera todo lo que tiene que hacer y aprender. Algunas anotaciones implican el tipo de observación atenta que la mayoría de nosotros no solemos hacer. «Observemos el pie del ganso: si estuviera siempre abierto o siempre cerrado no podría hacer ningún movimiento.» Otras implican preguntas del tipo «¿Por qué el cielo es azul?», sobre fenómenos tan comunes que en raras ocasiones nos paramos a preguntarnos por ellos: «¿Por qué el pez en el agua es más rápido que el ave en el aire cuando debería ser lo contrario, puesto que el agua es más pesada que el aire?».
Lo mejor de todo son las preguntas que parecen surgir al azar: «Describe la lengua del pájaro carpintero», se ordena a sí mismo. ¿Quién demonios decide un buen día, sin ningún motivo, que quiere saber cómo es la lengua del pájaro carpintero? ¿Y cómo averiguarlo? No constituye una información que Leonardo necesitara para pintar un cuadro o para entender el vuelo de las aves. Sin embargo, ahí está y, como veremos, existen elementos fascinantes que aprender sobre la lengua del pájaro carpintero. Quería saberlo porque era Leonardo: curioso, apasionado y siempre lleno de asombro.
También tenemos esta extrañísima entrada: «Ve todos los sábados a los baños, donde verás a hombres desnudos». Podemos suponer que Leonardo quisiera acudir por razones anatómicas y estéticas. Pero ¿debía anotarlo para recordarlo? El siguiente punto de la lista es: «Hinchar los pulmones de un cerdo y comprobar si aumentan de anchura y longitud, o solo de anchura». Como escribió el crítico de arte neoyorquino Adam Gopnik, «Leonardo sigue siendo un bicho raro, rarísimo, y punto».
Para enfrentarme a estos problemas, decidí escribir un libro que utilizara como base los cuadernos. Empecé peregrinando en busca de los originales por Milán, Florencia, París, Seattle, Madrid, Londres y el castillo de Windsor; seguía el consejo de Leonardo de comenzar cualquier investigación dirigiéndose a la fuente: «Quien puede ir a la fuente no se conforma con la jarra». También me sumergí en el océano, poco explorado, de artículos académicos y tesis doctorales sobre Leonardo, cada uno de los cuales representa años de trabajo concienzudo acerca de temas muy concretos. En las últimas décadas, sobre todo desde el redescubrimiento de sus códices de Madrid en 1965, se han realizado grandes avances en el análisis y la interpretación de sus escritos. Por otra parte, la tecnología moderna ha revelado nueva información sobre su pintura y sus técnicas.
Después de entrar de lleno en Leonardo, hice lo que pude para estar más atento a fenómenos que solía ignorar y me esforcé en especial en observarlo todo como lo hacía Leonardo. Cuando veía la luz del sol sobre las cortinas, me obligaba a contemplar con detenimiento la forma en que las sombras acariciaban los pliegues. Trataba de percibir cómo la luz que reflejaba un objeto coloreaba de un modo sutil las sombras de otro. Notaba cómo se desplazaba el brillo de un punto reluciente sobre una superficie lisa al inclinar la cabeza. Cuando veía un árbol situado a lo lejos y otro más cerca intentaba visualizar las líneas de perspectiva. Cuando veía un remolino de agua, lo comparaba con un rizo. Cuando no podía entender un concepto matemático, hacía lo posible por proyectarlo mentalmente. Cuando veía a los asistentes a una cena, estudiaba la relación de sus movimientos con sus emociones. Cuando veía cómo unos labios esbozaban una sonrisa, trataba de comprender sus misterios interiores.
No, no estuve ni cerca de ser Leonardo, de dominar sus ideas o de alcanzar una ínfima parte de su talento. Tampoco logré ni por asomo diseñar un planeador, inventar una nueva forma de trazar mapas o pintar la Mona Lisa. Debí hacer un esfuerzo por interesarme de veras por la lengua del pájaro carpintero. Sin embargo, lo que sí aprendí de Leonardo fue que el deseo de maravillarnos ante el mundo que a diario se nos presenta puede enriquecer cada instante de nuestras vidas.
Existen tres grandes biografías antiguas de Leonardo escritas por autores que fueron casi sus contemporáneos. El pintor Giorgio Vasari, nacido en 1511 (ocho años antes de la muerte de Leonardo), escribió en 1550 el primer libro de historia del arte, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros días, de la que publicó una versión revisada en 1568 (Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos) que introducía correcciones basadas en entrevistas con personas que habían conocido a Leonardo, como su discípulo Francesco Melzi. Vasari, que era un acérrimo florentino, se deshace en elogios hacia Leonardo y, sobre todo, hacia Miguel Ángel, por ser ambos los creadores de lo que califica, por primera vez en un texto impreso, de «renacimiento» artístico. Como dijo Huckleberry Finn acerca de Mark Twain, Vasari exageró algunas cosas, pero, en lo sustancial, contaba la verdad. El resto constituye una mezcla de chismes, adornos, invenciones y errores involuntarios. El problema consiste en saber a qué categoría pertenecen sus anécdotas más pintorescas, como que el maestro de Leonardo, admirado por las dotes de su discípulo, renunciara a la pintura.
Un manuscrito anónimo escrito en la década de 1540, conocido como Anónimo Gaddiano debido a la familia a la que perteneció, contiene sabrosas anécdotas sobre Leonardo y otros florentinos. Una vez más, algunas de sus afirmaciones, como que Leonardo vivió y trabajó con Lorenzo de Médicis, pueden no ajustarse a la realidad, pero proporciona detalles llenos de viveza que parecen verosímiles, por ejemplo, que a Leonardo le gustaba vestir túnicas rosadas hasta la rodilla, aunque los demás en aquella época llevaran prendas largas.
Una tercera fuente temprana es Giovanni Paolo Lomazzo, un pintor que se convirtió en escritor tras quedarse ciego. En 1560 escribió un libro que no llegó a publicar, titulado Gli sogni e ragionamenti, y, más adelante, en 1584, vio la luz un voluminoso tratado sobre arte. Lomazzo era discípulo de un pintor que había conocido a Leonardo y entrevistó a Melzi, que fue alumno de Leonardo, por lo que tuvo acceso a algunas anécdotas de primera mano. Lomazzo resulta muy elocuente al hablar de las preferencias sexuales de Leonardo. Además, contamos con textos biográficos más breves en los escritos de dos contemporáneos de Leonardo: Antonio Billi, un comerciante florentino, y Paolo Giovio, un médico e historiador italiano.
Muchos de estos textos antiguos mencionan el aspecto físico y la personalidad de Leonardo. Lo describen como un hombre de belleza y gracia llamativas. Tenía una larga cabellera de rizos de un rubio dorado, constitución atlética, una notable fuerza física y un porte elegante que destacaba en sus paseos por la ciudad con su colorido atuendo, a pie o a caballo. «Bello como persona y de aspecto, Leonardo estaba bien proporcionado y parecía elegante», según el Anónimo Gaddiano. También era un ameno conversador y un amante de la naturaleza, conocido por ser dulce y amable tanto con las personas como con los animales.
Existen menos puntos de acuerdo sobre ciertos detalles. Durante mi investigación descubrí que muchos hechos acerca de la vida de Leonardo, desde el lugar donde nació hasta cómo murió, han sido debatidos, mitificados y rodeados de misterio. He tratado de hacer balance de todo ello lo mejor que he podido y, después, he descrito las disputas y las respuestas en las notas.
Asimismo descubrí, al principio con estupor y luego con satisfacción, que Leonardo no siempre era un gigante. Cometía errores. Se iba por la tangente, en sentido literal, enfrascado en problemas matemáticos que no consistían sino en un mero pasatiempo. No hace falta recordar que dejó muchos cuadros inacabados, en especial la Adoración de los Reyes, San Jerónimo y la Batalla de Anghiari. La consecuencia se traduce en que hoy se conservan solo unas quince obras que pueden ser, total o parcialmente, atribuidas a él.
Aunque la mayoría de sus contemporáneos lo considerasen amistoso y afable, Leonardo se muestra a veces oscuro y angustiado. Sus cuadernos y dibujos ofrecen una ventana a su mente febril, imaginativa, maniaca y, en ocasiones, exaltada. Si hubiera sido un estudiante de principios del siglo XXI, podrían haberle recetado medicamentos para aliviar sus cambios de humor y su trastorno de déficit de atención. No resulta necesario estar de acuerdo con el tópico del artista como genio atormentado para creer que parece una suerte que Leonardo no contase con ayuda externa para ahuyentar a sus demonios mientras invocaba a sus dragones.
En uno de los peculiares acertijos que contienen sus cuadernos, encontramos el siguiente enigma: «Surgen enormes figuras de aspecto humano y, cuanto más te acercas a ellas, más disminuye su inmenso tamaño». La solución es: «La sombra que proyecta un hombre de noche con una luz». Aunque lo mismo pudiera decirse de Leonardo, no creo que su talla se acorte al descubrirse su condición humana. Tanto su sombra como su realidad se hacen acreedoras de grandeza. Sus fallos y excentricidades nos permiten identificarnos con él, sentir que podemos emularlo y apreciar aún más sus momentos de éxito.
El siglo XV de Leonardo, de Colón y de Gutenberg fue una época de descubrimientos, de exploración y de difusión del conocimiento mediante las nuevas tecnologías; en definitiva, parecida a la nuestra. Por eso tenemos mucho que aprender de Leonardo. Su capacidad de combinar el arte, la ciencia, la tecnología, las humanidades y la imaginación sigue resultando una fórmula imperecedera para la creatividad. Al igual que la poca importancia que daba al hecho de ser un inadaptado: bastardo, homosexual, vegetariano, zurdo, distraído y, a veces, herético. Florencia prosperó en el siglo XV porque se sentía cómoda con personas así. Ante todo, la curiosidad y el afán de experimentación sin límites de Leonardo nos recuerdan la importancia de inculcar en nosotros y en nuestros hijos no solo el conocimiento, sino también la voluntad de cuestionarlo, de ser imaginativos y —como los inadaptados y los rebeldes con talento de cualquier época— de pensar de forma diferente.
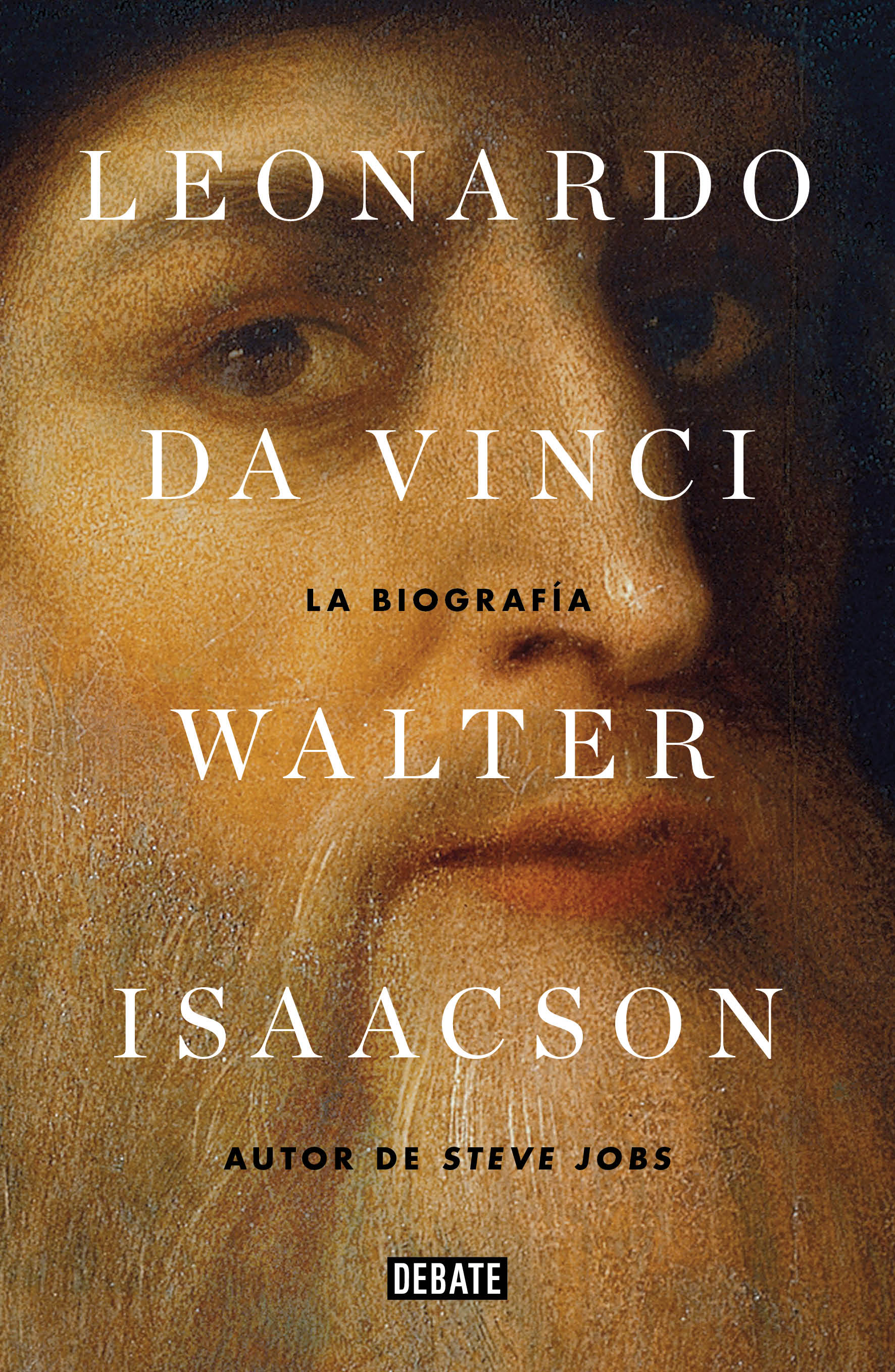 “También puedo pintar” es un fragmento del primer capítulo de la biografía de Leonardo Da Vinci de Walter Isaacson, una narración que conecta el arte de Da Vinci con sus investigaciones científicas, y nos muestra cómo el genio del hombre más visionario de la historia nació de habilidades que todos poseemos y podemos estimular, tales como la curiosidad incansable, la observación cuidadosa y la imaginación juguetona.
“También puedo pintar” es un fragmento del primer capítulo de la biografía de Leonardo Da Vinci de Walter Isaacson, una narración que conecta el arte de Da Vinci con sus investigaciones científicas, y nos muestra cómo el genio del hombre más visionario de la historia nació de habilidades que todos poseemos y podemos estimular, tales como la curiosidad incansable, la observación cuidadosa y la imaginación juguetona.
*****
Walter Isaacson imparte clases de historia en la Universidad de Tulane. Ha sido presidente del Instituto Aspen y de la CNN, además de editor de la revista Time. Es autor de Einstein. Su vida y su universo (Debate, 2008), Steve Jobs (Debate, 2011), Los innovadores (Debate, 2014), Benjamin Franklin. An American Life (2003) y Kissinger. A Biography (1992), y coautor, con Evan Thomas, de The Wise Men. Six Friends and the World They Made (1986).


